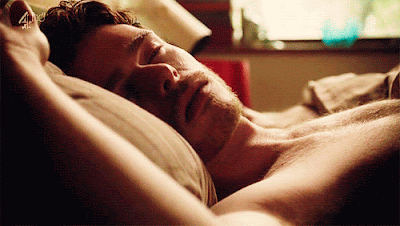El espectador a la búsqueda de fuerte emoción es un fenómeno más viejo que la tos, y se rastrea desde la salvaje excitación del circo romano hasta las lágrimas por la saga de Escarlata O'Hara.
Cuanto más, mejor. Y que haya secuela, demanda la insaciable concurrencia.
El espectador como sádico ha sido gran tema de preocupación por sociología, psicología y hasta moral, entendiendo como perverso a aquel que dice "olé" cuando están matando a un animal o a ese otro que dice "pelea, pelea" cuando dos tipos se enzarzan a puñetazos.
Pero, más que sádico, el espectador esencial prefiere identificarse con lo que está ocurriendo, vivirlo como si le sucediera a él y, por tanto, revelarse como un verdadero masoquista.
El cine fue el gran calibrador de que el espectador, antes que pedir más para los otros, lo pide para sí mismo.
Ya no es el romano en la grada, ahora quiere saber del mártir de la arena. Quiere ser él.
 |
| Andy Whitfield en "Spartacus" |
El espectador borderline, aquel que busca su propio sufrimiento, es plena actualidad, porque florece más que nunca en una generación también borderline.
Después de tantas emociones desatadas, después de satisfacer tantos morbos, parece que no queda nada más por ver. Sólo aspirar a que las vueltas de tuerca funcionen y descubran nuevos caminos de sorpresa.
El borderline contemporáneo quiere que lo atrapen desprovisto, le hagan todo el daño posible y que el dolor vaya in crescendo.
Que los buenos no pierdan, sino que vayan perdiendo, poco a poco.
El más reciente ejemplo del aplaudido trauma de las audiencias es la Boda Roja de "Game Of Thrones", hábil argucia narrativa donde la esperanza se destruye ante los atónitos ojos del espectador.
Por fin, al pie del circo romano, delante del león - nunca mejor dicho -, con todas las de perder.
El público se ha identificado con unos personajes y éstos son repetidamente humillados, ridiculizados y asesinados, al ritmo que sus posibilidades de venganza se diluyen.
 |
| Oona Chaplin, Richard Madden y Michelle Fairley en "Game Of Thrones" |
Cuando leí el episodio de marras en la novela original, sentí una considerable conmoción.
George RR Martin, como muchos fenómenos literarios actuales, es un supremo perpetrador. Sus libros son demasiado trashy para permitirse esa farragosa complicación, pero la Boda Roja representa un indudable as en la manga.
Personalmente, la adaptación televisiva me ha resultado un tanto decepcionante, con esas puñalás más falsas que "Scream", los actores desorbitando ojos a lo Lillian Gish y todas las limitaciones de una puesta en escena que canta más cartón que Castamere. Porque, pese a lo que rezara la HBO en su famoso eslogán, it's just television.
Sin embargo, tanto los que no conocían el giro como los devotos de la saga, han salido perturbados y satisfechos, tal y como se preveía.
He aquí la cuestión. Si no parece lo suficientemente dura, la serie desinteresa. Los que casi no levantan cabeza, se han obsesionado aún más con la saga.
El espectador borderline, ese perro. Hay que quitarle el pan con especial crueldad para que se pirre por conseguirlo.
 |
| Richard Madden y Michelle Fairley como Robb y Catelyn Stark |
Las emociones oscuras son los favoritos ingredientes del consumo borderline, porque el espectador las siente, las ve en las injusticias diarias y aún no es capaz de descifrarlas ni de formarse una opinión precisa sobre ellas.
El mood contemporáneo, que gusta de lo atormentado y lo cínico, es el previo al éxito de ficciones que, más allá de explotar la tristeza o la violencia, ahora juegan al mal rollo, el desconcierto y la depresión.
El escapismo de las pantallas ya no libera, sólo desesperanza. Ganan las series donde nadie parece pasárselo bien jamás y todos los personajes se llevan fatal.
Es la ficción de la soledad, porque el espectador borderline no sólo busca herirse, sino que prefiere hacerlo individualmente, a su manera.
 |
| "The Girl With The Dragon Tattoo" |
El espectador bordeline se intuyó en "Psicosis", la original "boda roja", donde se instigaba la desorientación del público como valor comercial. La aparente protagonista era asesinada a la media hora, saltándose las reglas de previsión.
Otra "boda roja" esencial se servía crítica con el sadomasoquismo de las audiencias.
Michael Haneke torturaba con "Funny Games" y denunciaba ese media que frivoliza con el sufrimiento a golpe de mando a distancia.
Como ironía, sus dolorosísimas películas se han consagrado pronto como selecto menú del espectador borderline.
Haneke es al cine lo que el vecino protestón al patio; al final, hace peor ruido que el ruido que le molesta.
 |
| "Funny Games" |
Y, detrás de cualquier retrato fílmico del dolor y la desesperanza, existe forzosamente una postura de clase media acomodada, que discursea sobre las tragedias humanas cuando no ha sentido ninguna en sus carnes. Acercarse a ellas se siente como un complejo de culpa que debe aliviarse, como un modo de trascendentalizar la existencia neoburguesa.
Ante todo, el consumo ávido de emociones nunca sentidas.
No hay sinceridad inherente en ser más deprimente o realista; lo que prima es la búsqueda de nuevas sensaciones como espectadores, la sustitución de viejos y gastados resortes dramáticos por unos nuevos.
En los orígenes, el tren avanzaba y el público salía despavorido. Ahora han de cortarle el cuello al bondadoso para propiciar el espanto.
El espanto, precisamente eso que mueve y gestiona los medios de comunicación, cada vez más difícil de conseguir. Visto lo visto, aún quedan vetas por extraer.
El dolor nihilista es ahora mainstream. Está en las series y también en las novelas femeninas de éxito, las mismas donde las lectoras se identifican con heroínas atadas, forzadas y penetradas analmente, las mismas donde se encuentra barato romanticismo en la barata autoinmolación.
 |
| Memez |
Detrás del público bordeline, está la generación borderline. Espectador, consumista, persona, estamos dados de vuelta.
Decía "La Naranja Mecánica" y "Funny Games" que el futuro consistiría en joder a los demás, ya sea por diversión o porque los domingos son aburridos.
 |
| "La Naranja Mecánica" |
Pero no ha sido así. Al menos, no por el momento.
El hombre del futuro no jode a los demás, sólo busca joderse a sí mismo. Es donde observa su más definitiva experiencia y donde se entiende como espectador, como ser viviente, como trágico habitante de un mundo al que no sobrevivirá.
Las ganas de drama, de queja, de lástima.
 |
| Aaron Paul y Bryan Cranston en "Breaking Bad" |
Al respecto, leía con atención sobre un fenómeno que se vive en los ambientes gay de Londres, rastreado por la súbita escalada de enfermedades de transmisión sexual.
La metanfetamina, una droga hiperdestructiva y adictiva - que conocerá usted bien como leit-motiv de "Breaking Bad" - es la sensación de las noches. Y también lo es de los días.
En un universo como el sexo entre hombres, donde no hay mayores barreras que las que existen en tu cabeza y todas las fantasías son realizables, el aburrimiento devenido se ha suplido con la aparición de kamikazes a la búsqueda de experiencia borderline.
La metanfetamina les permite la celebración de orgías que pueden durar una semana, donde los participantes no duermen, no paran de follar y teclean en su smartphone para reclutar nuevos cuerpos a través de Grindr, mientras la música electrónica continúa inmisericorde. No toman precauciones y la droga los desinhibe de todo, aunque les impide correrse.
En los hospitales, pueden entrar caballeros con el pene sin piel, ataques de pánico y/o floridos contagios.
Se preguntará el bienpensante las causas de entregarse a tener sexo sin protección a estas alturas, de buscar la destrucción, de ser tan inconsciente.
Y ellos te dirán, ahí está la gracia, bitch! Es ir a la Boda Roja llamándote Stark.
A estos kamikazes borderline de orgía y metanfetamina, lo que más le excita es que les digas: "¡Ahí te lanzo mi corrida seropositiva!".
Tal cual.
El amor por el peligro no es nuevo, pero es increíble cómo aún encuentra esos caminos tortuosos, esas bodas rojas para esta generación que vive más allá de la liberación sexual, el porno e Internet.
Qué me vas a contar ahora, si ya lo sé todo. Las ganas de joder son las ganas de joderse. Y cuanto más, mejor.
El encanto y el aplomo murieron entre las modas y ahora se subsumen en la mirada de ese mártir que deja de creer en Dios cuando le ve las fauces a la fiera que lo llevará a la oscuridad.
Es en ese momento cuando sonreirá de placer.